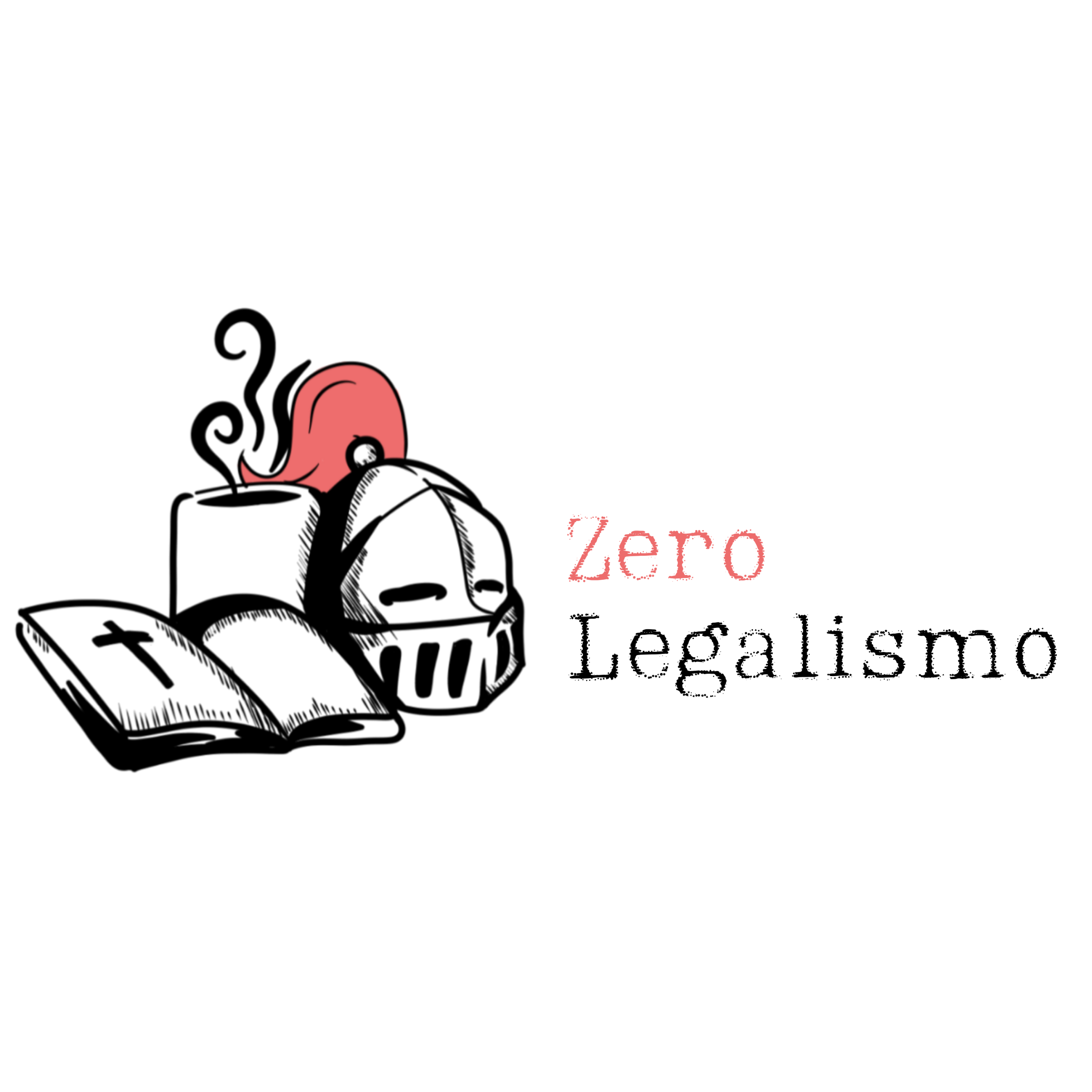No soy experto en café pero mi lengua ya es exigente para tomarlo; por eso cada vez que alguien llega a mi casa trato de darle la mejor taza que pueda probar durante el día: muelo la cantidad de granos que necesito justo en el instante para que el sabor sea especial, regulo la temperatura del agua, espero el tiempo necesario para servirlo y entonces entrego lo que a mi parecer es una taza con excelencia, como a mi me gusta. Sin embargo todo ese encanto se termina cuando cual terrorista el invitado vierte dos o tres cucharaditas de azúcar en ese brebaje que, hasta unos segundos antes, era perfecto. No solo dañó mi meticuloso tiempo de preparación sino que arruinó también por lo menos un año de proceso del grano: cosecha y tostado. El sabor auténtico se pierde; sus diferentes matices se largan para no volver a disfrutarlos, y lo que es peor: se convierte en una taza ordinaria.
Pensando en esto no tardé en hacer una comparación con mi vida espiritual: ¿Que detallado proceso eché a perder con mi último pecado? ¿que matices de su sabor se esfumaron cuando decidí ponerle esa azúcar tan pecaminosa? Para responder a estas preguntas usaré la triste pero célebre historia de Acán en Josué 7; tal vez después de darnos cuenta de los estragos que causamos al pecar dejemos de hacerlo.
(Si no conoces la historia conviene que leas el capítulo entero antes de leer esto, porque tomaré un versículo de por aquí y de por allá)
Pierdo la fe:
“Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos” (7:21)
¡Acán, por favor! ¿me estás diciendo que justo antes de entrar a la tierra prometida, de la cual el Señor dijo que fluye leche y miel, estás tomando plata, oro y un manto? ¿es por si las dudas? ¿Dije Acán? más bien mi nombre, porque aunque el Señor haya prometido provisión (en cualquier área de la vida) siempre termino pecando por las dudas. Pongámoslo de esta manera: cada vez que pecamos estamos decidiendo dejar a un lado la confianza en el Señor para dedicarnos a obtener tal o cual necesidad por nuestros propios medios. ¡Que importa si fluye leche y miel, no me puedo fiar de eso, necesito más! por eso me llevo un manto, doscientos siclos de plata y un lingote de oro.
Pierdo el temor a Dios:
“Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres” (v.11)
No hay forma de pecar sin romper un mandato del Señor, todavía no se ha inventado una forma de hacerlo; cada vez que lo hago estoy quebrantando una ley divina con la que ya me había comprometido cuando vine a Cristo. Generalmente me doy cuenta cuando estoy pecando, lo que no me doy cuenta, o ignoro a voluntad, es que le estoy dando otra fachada a la falta de respeto que estoy cometiendo contra la santidad de Dios.
Pierdo la fuerza y comunión:
“Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros” (v.12)
Recuerdo aquellos enemigos de mi vida espiritual con los que lucho, esos que me han hecho doblar las rodillas día y noche para implorar la fuerza del Señor, bueno, después de pecar tendré que esperar sentado, la ayuda no llegará. A menos que decida destruir el obstáculo en el terreno de la confesión de pecados (1. Jn 1:9)
Oculto la realidad
“y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.” (v.21)
Atesoro lo que hice pero lo mantengo escondido. Me vuelvo un guerrero que finge estar con la causa, soy un hipócrita ante los demás esperando que se obtenga la victoria sin que se llegue a saber lo que hice, suplicando a una especie de “Dios” distorsionado que ignore mi desobediencia y que no haga pagar a los demás por mi rebeldía a su mandato. Pero la verdad siempre sale a la luz, aunque sea tarde.
Daño al pueblo:
“Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres… y los derrotaron en la bajada; por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.” (v.5)
“¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del jordán!” (v.7)
Un manto babilónico, doscientos siclos de plata y un lingote de oro de cincuenta ciclos a cambio de treinta y seis de mis compañeros muertos ¿lo vale? Satisfacción personal y egoísta a costas de destruir la confianza en Dios y la moral de mi pueblo que espera con ansias entrar a la tierra donde fluye leche y miel ¿es un precio que estoy dispuesto a pagar?
¿Cuantos caen conmigo (espiritual o moralmente) cuando yo decido caer? ¿la fe de cuantos destruyo?
Daño a los míos
“Y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel.” (15)
“Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas… y los quemaron después de apedrearlos” (24, 25)
De cualquier forma daño a mi familia y mas cercanos, pueden ignorarlo pero aún así salir heridos al enterarse de mis actos, o en un cuadro mas grave: traerlos conscientemente a pecar conmigo; es lo que creo que pasó con los hijos e hijas de Acán, ellos sabían y aceptaron el secreto, de otra manera no tendrían que haberlos matado a ellos también porque “Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado” (Dt. 24:16) ¿Acán, cuales fueron tus palabras para convencerlos?
¿En que grado de enfermedad mental y espiritual tengo que estar para traer a mis mas cercanos a pecar conmigo? ¿que tan desalmado soy para que ellos sufran el castigo divino que solo me tendría que corresponder a mí? Ningún pecado es lo suficiente valioso para pervertir la salud espiritual de nadie.
Este es el testimonio de un hombre que, por tan poca cosa, echó a perder un proceso con su pueblo. Una familia que no saboreó los matices de la victoria por querer mejorar un poco el sabor de las cosas que ya estaban bien servidas por el Señor. Hay que admitirlo: la manía de ponerle azúcar pecaminosa a lo que Dios ya sirvió perfectamente se nos tiene que quitar, porque el divino sabor se estropea siempre que lo hacemos.