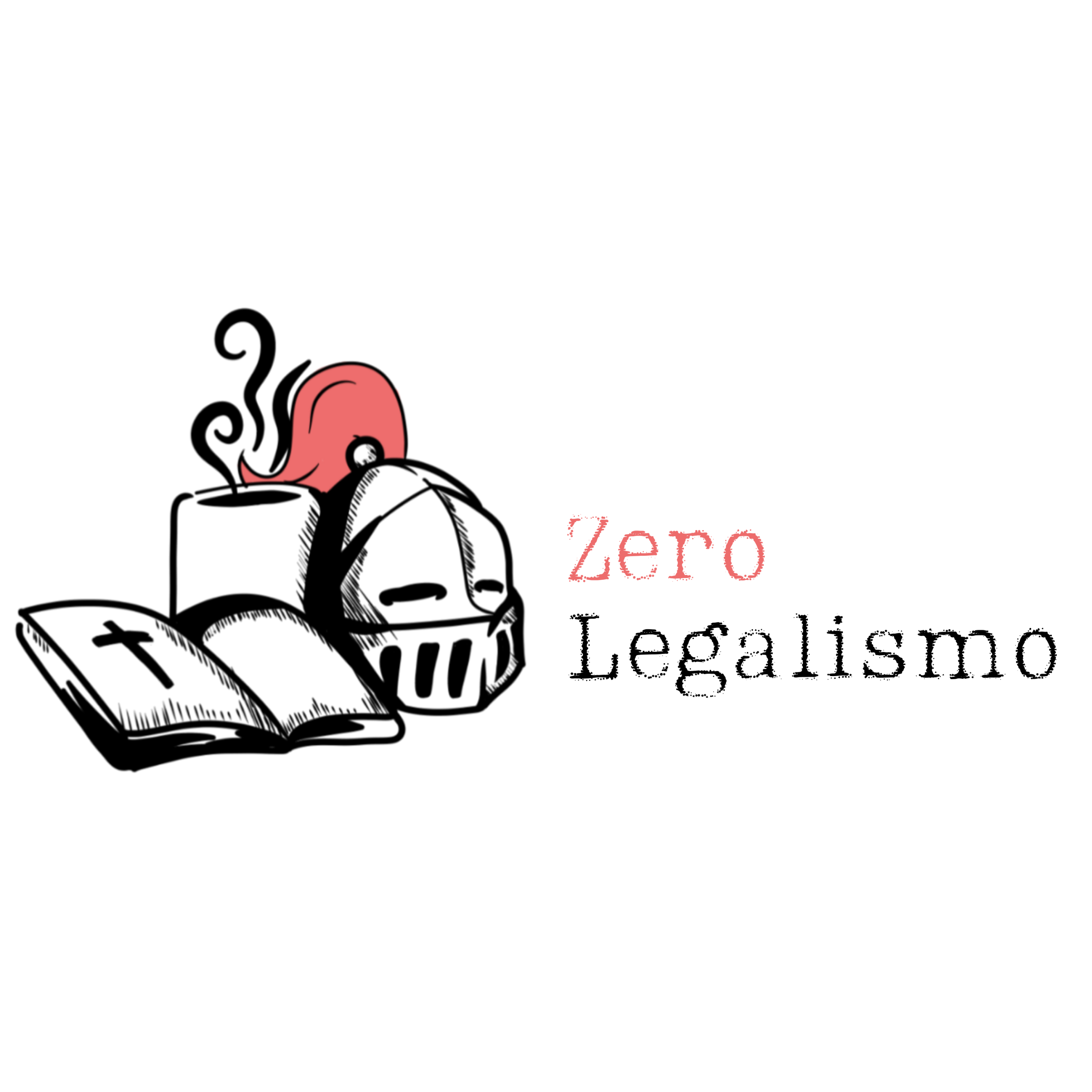El año pasado, mientras estaba en la juguetería comprando los regalos para mis dos hijos, escuché una conversación telefónica – fue sin querer, yo no tengo la culpa de que la gente hable a gritos en público – en la que un adulto le decía al niño al otro lado de la línea: “Estoy aquí con Santa, y me está preguntando que es lo que deseas para navidad”, no sé qué me pareció más absurdo, la ingenuidad de la historia del adulto o que estuviera dispuesto a cederle el crédito de sus compras a un hombre gordo de traje rojo.
No, este no es un escrito para satanizar la figura ficticia de Santa Claus que tanto tropiezo parece poner a muchos hermanos reales, además creo que ya somos espiritualmente maduros y grandes para dejar de poner a pelear a Cristo con un panzón en estas vísperas. Sin embargo para llegar a mi objetivo necesito que repasemos juntos la creencia popular del barbudo personaje:
Básicamente es un hombre de cuerpo “abundante” y muy bonachón que entre nochebuena y la madrugada del 25 lleva regalos para los niños de todo el mundo en su enorme bolsa roja; pero no a cualquier niño, solo tendrán regalo los niños que, a la vieja escuela, le escriban una carta y que además, se hayan portado bien durante los meses pasados; pero si te has portado mal recibirás, si bien te va, un trozo de carbón.
Una de las canciones más famosas acerca de él, “Santa Clause is Coming to Town” (Santa Claus viene a la ciudad) dice: “…Está haciendo una lista, la revisa dos veces, sabrá quién es travieso y quién bueno… Él sabe si has sido malo o bueno, así que sé bueno, por el amor de Dios.”, es decir que a pesar de ser bonachón no se anda con cuentos, es un hombre regio después de todo.
Y habiendo repasado lo anterior, aquí comienzo mi comparación, mi objetivo para este ensayo:
Ningún niño o adulto puede comportarse lo suficientemente bien durante un día o durante doce meses para merecer un regalo de alguien que revisa su lista dos veces; más aún sabiendo que “…somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia…” (Is.64:6); Santa Claus se convierte así en el perfecto recordatorio de nuestro pecado, de nuestras fallas durante el año, de las malas intenciones de nuestros actos aún haciendo buenas obras. Él es esa ley que no te dará lo que no mereces y te entregará el carbón para que termines de ensuciarte las manos, porque para eso te alcanzó. Pensar en él durante la navidad sería más bien un desaliento que una esperanza.
Tales características hacen que inevitablemente dirijas tu vista hacia el pesebre y des gracias, porque lo que hay ahí no es carbón para los malos pero tampoco obsequios para “bien portados”, sino perdón de pecados, no para quien ha escrito una carta presumiendo lo bueno que ha sido, sino para el que ha reconocido que merece la muerte por sus malas obras. Lo que hay en ese pesebre es alguien que todavía hoy manda a decir: “…os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.” (Lucas 2:10-11). Mientras que Santa Claus te voltea la cara por las maldades que hiciste durante el año, el pesebre aún hoy te hace cantar la misma canción de los ángeles: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! (Lucas 2:14).
Es por eso que hasta cierto punto conviene que Santa comience a aparecer en diciembre en todas las calles, tiendas, películas y más; y que lejos de taparnos los ojos o tapárselos a nuestros hijos, se convierta con toda su leyenda en la perfecta excusa y ocasión para recordarnos a niños y a grandes la antigua y original historia de la navidad: que es la gracia salvadora de Jesús para los que se reconocen pecadores… la navidad que nos salvó de Santa Claus.